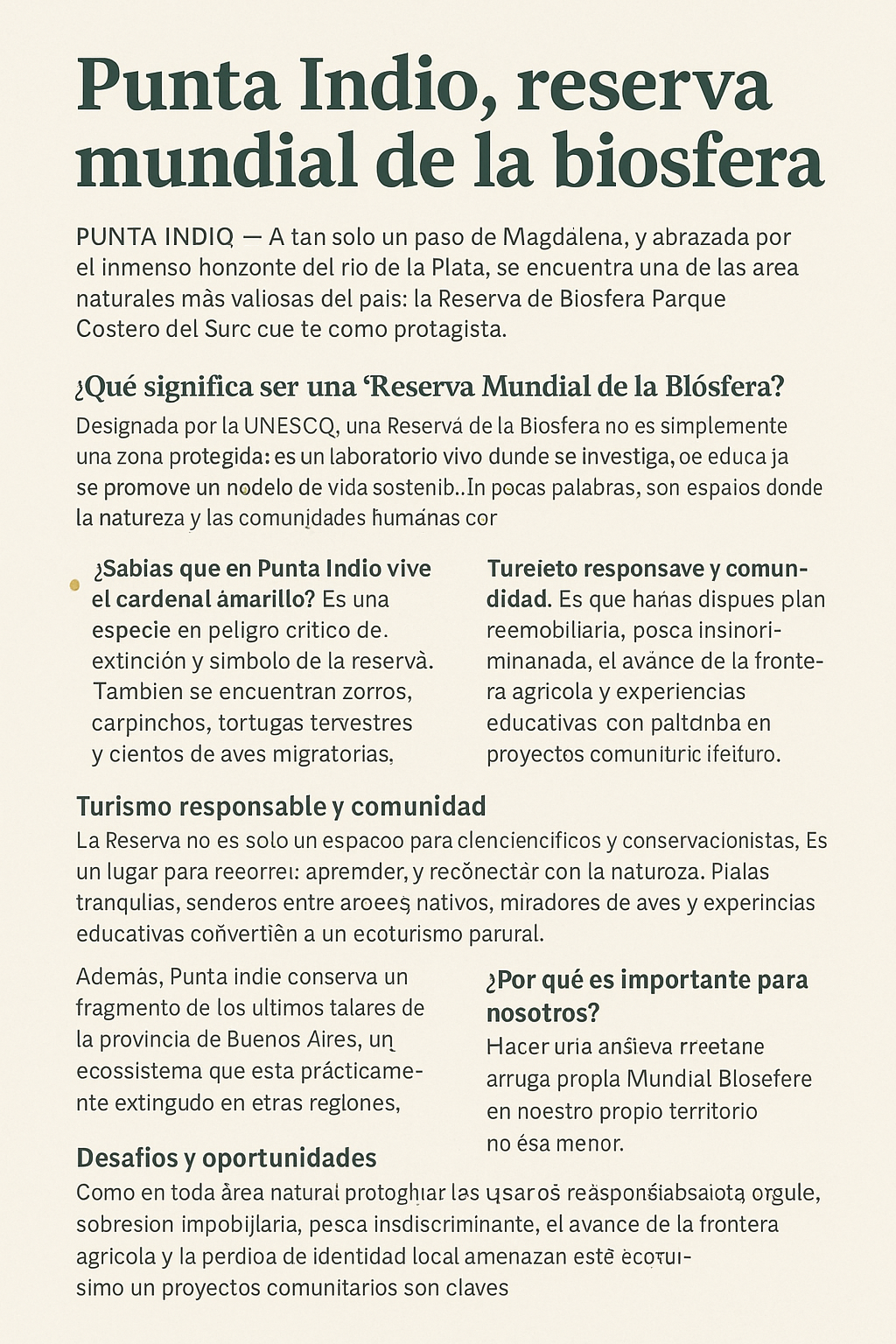Hoy es 24 de diciembre. La noche cae más despacio, el aire parece distinto y las casas se iluminan con una mezcla de luces, aromas y recuerdos. No es una noche más: es Nochebuena. Esa frontera invisible entre lo que fue y lo que deseamos que venga.
En cada hogar se repite un ritual silencioso. Se ordena lo que durante el año estuvo desordenado, no solo sobre la mesa, sino también en el corazón. Hay ausencias que duelen, sillas vacías que nadie nombra, pero que todos sienten. Y aun así, la Navidad llega. Siempre llega.
Las cocinas trabajan desde temprano, las mesas se arman con lo que hay —mucho o poco—, porque la Navidad no mide abundancia, mide compañía. A veces alcanza con una llamada, un mensaje, un abrazo largo que diga sin palabras: “estamos acá”.
Para muchos, esta noche es esperanza. Para otros, resistencia. Para otros tantos, memoria. La Navidad tiene esa particularidad: no se vive de una sola manera. Cada familia la atraviesa con su propia historia, con alegrías recientes o heridas abiertas, con promesas que todavía no se cumplieron.
A las doce, el reloj marca algo más que una hora. Marca un deseo colectivo: que el año que viene sea un poco mejor. Que haya salud. Que no falte trabajo. Que vuelva quien está lejos. Que duela menos lo que hoy duele. Que aprendamos, de una vez, a cuidarnos más.
La Navidad no soluciona todo. No borra problemas ni corrige injusticias. Pero tiene un valor enorme: nos obliga a frenar. A mirar alrededor. A recordar que nadie se salva solo.
Esta Nochebuena, mientras el cielo se ilumina con fuegos artificiales y las calles quedan en silencio por unos minutos, que el deseo sea simple y profundo: más humanidad, más respeto, más tiempo para lo importante.
Porque al final, la Navidad no está en los regalos ni en la mesa perfecta. Está en el gesto sincero, en la palabra justa, en no olvidar al que está solo.
Hoy es 24 de diciembre. Y, pese a todo, la Navidad vuelve a darnos la oportunidad de creer.